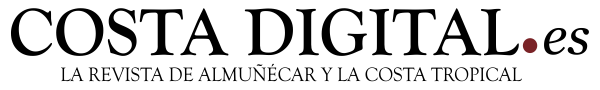El gran argumento del autodenominado progresismo, mutación semántica del socialismo en sus diferentes grados, reside en la una aparente contradicción entre el interés general y el egoísmo que orienta la filosofía liberal. Ambos parten de dos falacias terminológicas al identificar una ideología concreta con el interés general y asimilar egoísmo con el deseo de prosperar aportando utilidad social. Así, el primero decide en beneficio de la colectividad mientras que el segundo consiste en que cada uno resuelva sus problemas como pueda, protegiendo a los privilegiados y dejando atrás a los menos capaces o carentes de medios económicos. Es una simplificación desde la que se proyecta una superioridad ética que justifica todo tipo de decisiones a partir de ese constructo. Un concepto que se sustenta en oponer a cada individuo con el resto si no se somete a la homogeneización que impone ese concepto de subordinación a la totalidad. Ello habilita que la legitimidad salida del proceso democrático pueda ser revertida en ilegitimidad de ejercicio porque esa mayoría de votos no es representativa de una mayoría social que es distinta de la que resulta del sufragio electoral, lo que vendría a significar que vivimos en una sociedad esquizoide que vota lo contrario de lo que quiere.
Tales principios, impulsados por el voluntarismo ideológico, tratan de imponer soluciones generales a cualquier problema particular y orientar la acción pública en un sentido único sean cuales sean las situaciones particulares. Lo público ocupa todo lo visible de la sociedad y además lo privado se convierte en asunto público. El trasfondo de ese pensamiento no pasa del enunciado teórico ya que las élites políticas no quedan al margen del instinto egoísta que su propio interés guía y por tanto esa contradicción solo es aparente ya que debe ser interpretada como lo que es, una estrategia de ocupación del poder. Tanto es así que esos grandes principios pueden verse rápidamente modificados cuando se percibe el peligro de perder la hegemonía política.
Desde que estalló la pandemia, e incluso antes, la acción del Gobierno ha respondido a los impulsos fuertemente intervencionistas que propugnan los grupos políticos que lo sostienen. Desde el incremento del gasto público por razones ideológicas hasta las constantes subidas de impuestos, pasando por la propagación de normas morales presentadas como las únicas socialmente aceptables, nada ha quedado a resguardo de los afanes reguladores de la administración. Frente a ello debe oponerse que no todo es pasto de lo público y la elección popular que eleva al poder a unos determinados dirigentes no hace que su visión de las cosas no da para convertirlas en norma de conducta general, aunque no sea más que por la constatación de que sin ellos la humanidad ha llegado hasta nuestros días.
Lo que ha ocurrido es que esas decisiones, a las que en muchos casos solo una supuesta buena voluntad sirve de justificación, nos están llevando rápidamente a un escenario que era bastante previsible pues solo han estado guiadas por especulaciones salidas de retortas en las que se combinan ideas política y socialmente inestables. Podríamos tomar como referencia la inflación y las subidas generalizadas de precios que han sido consecuencia del gasto público y niveles de endeudamiento notoriamente imprudentes, basados en los datos provisionales que el presente nos ofrece y expectativas de futuro irreales (dentro de esa frágil relación futuro-realidad que toda previsión supone) que nos están conduciendo al abismo de la recesión por desafiar las normas de razón que nos ofrece la experiencia. No habíamos salido, más mal que bien, de los efectos de la debacle causada por la pandemia cuando nos hemos encontrado otro escenario catastrófico superpuesto como es el que ya comenzamos a padecer a consecuencia de la agresión de Rusia a Ucrania. Desgraciadamente y a no mucho tardar iremos viendo las consecuencias de esas decisiones porque nos vamos a encontrar sin la red que una política precavida de uso de los recursos públicos, y la consiguiente mayor capitalización de las economías privadas, haría más llevaderos los problemas derivados de esta situación de tensiones incrementadas. Bajo ese mismo empecinamiento voluntarista se ha concebido nuestra política energética, si bien hay que decir que esto lo compartimos con la Unión Europea, una posición que en punto a los usos que deben regir una estrategia de mínimos en los equilibrios internacionales, se correspondería con un diagnóstico psiquiátrico de tendencias suicidas. Renunciar a fuentes de energía usando otras alternativas sin tecnologías plenamente desarrolladas para garantizar los suministros necesarios para la actividad económica y las necesidades privadas es igual que caminar por la cornisa más alta de un rascacielos. La desasosegante peculiaridad es que ahora dependemos de la mano de un enemigo para no caernos y quienes denunciaban como inhumana la pobreza energética ahora nos piden que pasemos frío.
Ante esa realidad casi cegadora podría pensarse que es obligada una rectificación que revierta todas o una parte de las decisiones adoptadas hasta ahora. Pero, como reza la inscripción que Dante imaginó en la entrada del infierno, “lasciate ogni speranza” (perded toda esperanza). Hace pocos días la portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados condensó en pocas palabras el mensaje que a buen seguro tratará de convertirse en corriente de opinión dominante: esta crisis deben pagarla los bancos y las grandes fortunas. No explicó qué culpa tienen ambos para hacerles correr con los costes, pero tampoco es que en circunstancias económicamente mejores el mensaje procedente de esos ámbitos de pensamiento sea distinto. De hecho, ya sabemos que acabar con los bancos y los llamados ricos es el prontuario de emergencia para ocultar los fracasos del intervencionismo. Se percute sobre los símbolos más vulnerables en el imaginario social representativos de la libertad económica. Como si los bancos no fueran sus pequeños accionistas, sus millones de impositores modestos y las “grandes fortunas” no se correspondieran con empresas depositarias de inversiones de pequeños ahorradores y mantenedoras de miles de puestos de trabajo que oxigenan la economía sin coste para el contribuyente a la vez que sufragan el gasto público. Una propuesta que reclama ahondar en todo lo que nos ha traído hasta aquí (y a los finalmente nos lleve) y convencernos como el ciego al Lazarillo de Tormes, quien después de estrellarle en la cara una jarra de vino, le dijo: “»¿Qué te parece, Lázaro? Lo que te enfermó te sana y da salud». Sonaría a la misma clase de burla si no fuera porque no hace más que plasmar un pensamiento que trasluce la voluntad de seguir avanzando hacia la estación término: “En 2.030 no tendrás nada y serás feliz”.