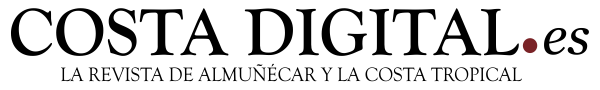A pie de foto / Relectura y autobiografía/ Javier Celorrio
En estos encierros largos, en este miedo profundo, en esta edad honda de plurales enfermedades, las propias y las políticas, visito libros que no abría desde hace decenios.
Hay libros que son amigos, vienen del tiempo y estos tienen dos edades; su primera es del futuro, cuando comenzábamos el viaje hacia Ítaca, y otra postrera, final de viaje, que viene hablando del pasado tanto en su escritura como en su volumen físico e ilustración de la portada. Las páginas, voz que va y viene encadenando palabras, collares líricos o prosaicos, tienen arrugas en su amarillantez de sudario y momia, huelen a oquedad húmeda, a ruina acumulada de liquen variado. La portada, es otra cosa: una vieja dama maquillada parlante y memoriosa hablando de tú a tú de las experiencias vividas por ambos. O una dama, también vieja pero sin tanto afeite en sus mejillas en cuya superficie, aparte reflejar tu presente, es a su vez ventanilla de un tren que pasa vertiginoso por paisajes y estaciones varias y olvidadas con andén de gentío múltiple que acompañaron los trayectos de cada cual.
En la relectura, de esos libros, hay frases subrayadas, ya la tinta frágil, que en algún momento fueron deslumbrantes coincidencias a mis anhelos o creencias de entonces o adumbramiento de las mismas. Ya no se sabe. En el subrayar hay un intento por apropiarnos de una idea del autor, un deseo de hacerla nuestra, de poseer su gramática, el gesto, la forma: una ceremonia de posesión en ese fotograma de tinta que hacemos sobre el papel para no olvidarlo cuando era presentísimo, pero en breve pasa a la oscuridad de la página cerrada, a su tumba como momia pintada a la espera de arqueólogo.
A veces, la frase nos lleva a su tiempo, a cómo éramos en aquel momento que pasamos lápiz, boligrafo o rotulador sobre las palabras. Es entonces que el libro comienza a desvanecerse de su historia y es otra la que ocupa nuestra mente desatando la memoria como palimsesto de nuestra vida. Lugares y rostros. Situación en un nocturno de asfalto acharolado por la lluvia o por las lágrimas. La mirada olvidada de quien se pretendía eterno y fue pasto de quince días. Los espejos de Oliver reflejando el humo del ambiente. El liberty neon de Bocaccio. El Giocondo real de Umbral, si es que alguna vez fue uno o varios. Las copas de la madrugada en pisos diochescos con divanes tan zurcidos y polvorientos como las viejas locas de las propietarias que nos convidaban. Vaqueros y terciopelos con olor a porro, whiskie y Eau Sauvage de un giocondo que pasaba de dorado a cutre en cuanto abría la boca o que se convertiría en chapero Azzaro al pasa el tiempo. Cine en tardes de filmoteca y neorrealismo y galería de arte pintadas de pop o abtracionismo. Y el libro, flamante con olor a tinta neonata sobre una mesa del Gijón, el mismo de ahora del que fluye la vejez entre mis manos, aquella tarde viajaría conmigo al centro de la noche esperando algo que, como la película, se llevaría el viento. Ha poco escribí un texto que se llamaba «Así que pasen cinco años y quince días» en el que yo viajo al libro en suerte de autobiografía donde están mis múltiples yoes.
Cuando está a punto de llegar a cincuenta años de todo, la relectura no es sólo eso, es revisitar la propia autobiografía.