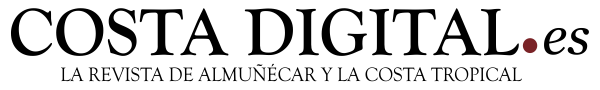Con motivo de un cambio en la dirección de una empresa privada se ha querido provocar un debate sobre la meritocracia. ¿Extraño?, no, dada la representación política del país, absurdo sí, porque negar que deban existir espacios que estén vedados a las interferencias de la política es peligroso. Pero como el intervencionismo es inercial responde a la causa que define su naturaleza y como consecuencia se inmiscuye en todo, sea público o privado. Entra dentro de su vulgata más elemental.
En el caso concreto de lo que significa meritocracia, en la medida que es un concepto contingente, lo mismo que el de justicia (no digamos ya cuando lo recargamos de adjetivos como social, fiscal o la novedosísima climática que debe estar referida a cierta noción de temperatura justa) u otros parecidos, encontrar una definición pacífica es prácticamente imposible. Pero sí podremos aproximarnos por medio de situaciones prácticas que puedan darnos un correlato de lo que en determinadas circunstancias de tiempo y lugar puede considerarse mérito.
Un primer acercamiento a la idea tiene que ser forzosamente introspectivo o autorreferencial. Si quien reclama la necesidad del mérito considera que está donde le corresponde en función de su capacidad y esfuerzo. Es un elemental requisito de la coherencia. El segundo factor nos lo debería dar la situación en la que se encuentran los más próximos al que juzga la valía ajena al que unen lazos de afecto o intereses, para establecer si su exigencia es similar en todos los casos. Pongamos por ejemplo si todos los miembros de un partido político son acreedores por sus merecimientos de los cargos que ocupan y a los salarios con los que son remunerados. Llegados a ese punto en que la cercanía, a uno mismo y a los más próximos, supera los test de mérito exigidos, será adecuado proyectar la vista más lejos, pongamos que sea Galicia, y asentar no una definición, pero sí al menos un criterio generalizable.
Conviene añadir que el problema de la meritocracia tiene muy poco que ver con el sector privado, que se juega sus intereses al tomar decisiones. Mucho sin embargo en el orden del sector público donde los cargos que se ocupan se costean por todos los ciudadanos. El distingo no es menor, un nombramiento equivocado castiga a las compañías con pérdidas de valor en su cotización. Una designación inadecuada para un cargo público corre de cuenta de todas y cada una de las personas, accionistas forzosas del Estado.
Consecuentes con lo anterior y huyendo de las particularizaciones analizadas bajo criterios arbitrarios, lo que sí podemos elucidar es si una determinada persona en un determinado contexto puede ser considerada un ejemplo de meritocracia o no. Tomamos al azar, podría ser otra persona cualquiera, a Cayetana Álvarez de Toledo (CAT, en acrónimo que se ha hecho popular) que ha publicado recientemente un libro muy polémico llamado “Políticamente indeseable”. Interesa mucho menos su contenido en cuanto a la salsa que atañe el elemento político interno, la realidad de la lucha por el poder sacada a la luz, y su condición de espacio propicio a la reyerta fratricida. Baste recordar la anécdota atribuida a Churchill, da igual que sea apócrifa, sobre los adversarios y los enemigos, correspondiendo la primera denominación a los miembros de otros partidos y la segunda a los del propio. Seguro que la Sra. Álvarez de Toledo ha visto la ya antigua película “El cisne”, pero no debió recordarla cuando aceptó volver a la vida partidista.
Pero como hablábamos del mérito, debemos volver a él. Una pregunta pertinente si hablamos de meritocracia es cuántos políticos son capaces de escribir un libro de quinientas páginas, sin entrar ya en su calidad literaria, de la que no carece. Su comienzo se hace con una introducción, a la que ella llama “declinación”, y que ya nos anuncia a uno de sus inspiradores, el profesor Hayek, por medio de la frase “…una fatal y asimétrica arrogancia”, que evoca el libro “La fatal arrogancia” del pensador austríaco y que tiene una función diegética a lo largo de la obra de CAT. Y por qué, como Friedrich Hayek, la meritocracia que pone el libro de manifiesto no neutraliza, aunque se admitiera como real, la acusación de falta de moderación que se atribuye a CAT. Obvio es decir que la intransigencia no está en renunciar a las propias convicciones, sino en la renuncia a ser didáctico y racional en la exposición como forma de respeto a todo el mundo, tanto del que está a favor como del que disiente. Frente al relativismo que impregna el discurso dominante y en el que todo es relativo menos su propio relativismo, la autora transmite la ética del compromiso con las ideas, aunque sea desnudando un alma claramente herida mediante el correspondiente ajuste de cuentas. Pero ya lo dijo en su día John Major, sucesor de Thatcher y propicio objeto de crueles comparaciones frente a aquel hiperliderazgo, el que no quiera pasar calor que no entre en la cocina.
La lección a extraer es que el mérito, mucho menos en política, no salva a nadie, por lo que su invocación lo que esconde muchas veces es un grado superlativo de cinismo. Los méritos de CAT se han querido oscurecer con una atribuida radicalidad política y un carácter proclive a la polémica. Son falsos deméritos. En el PP ha habido muchas figuras polémicas que no han concitado tanta animadversión y crítica publicada como la ex portavoz parlamentaria del PP. La aparente disonancia se resuelve recurriendo sencillamente al asunto que analizamos: una cuestión de mérito que actúa como factor que lo convierte en directamente proporcional a las pasiones adversas que levanta.
En política casi siempre nada es lo que parece.